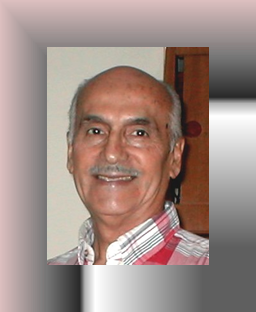 Por Jaime Olate
Por Jaime Olate
La Casa Solitaria
Todos los días debía pasar por aquella apartada calle cuando, caminando, debía ir y volver del Liceo. La casa parecía abandonada, con el pasto seco y la maleza que invadía el antejardín; su color oscuro, indefinido, que alguna vez fue pintura fresca y alegre, atraía mi mirada. El cerco de fierro forjado, muy antiguo, impedía la entrada de intrusos; como siempre me encaminé por esa vereda, pero… ese día no fue como los otros.
Iba meditando sobre los deberes de mi clase, cuando mi pie tropezó con una piedrecilla; no era como para caerme, pero perdí el equilibrio y desesperado me cogí del cerco de la vieja casa. La cosa no quedó allí, había tomado la puerta con sus oxidados fierros y prácticamente caí dentro del que un día fue antejardín. Avergonzado me puse de pie, mirando hacia la calle, pero nadie se percató de mi pequeño accidente. Estaba recogiendo mis cuadernos, cuando por el rabillo del ojo noté que una de las ventanas había corrido unas antiguas cortinas y una niña de unos 11 años, rubiecita y de ojos azules sonreía, tal vez divertida.
Le hice señas con una mano, más que saludarla para salir airoso del porrazo y ella contestó con el mismo gesto. Desde entonces pasaba mirando hacia esa ventana y siempre estaba allí la muchachita hermosa. En una oportunidad me detuve y traté de hablarle, ella se puso seria y cerró la cortina; me sentí algo ofendido, pero al día siguiente de nuevo la pequeña me sonreía y saludaba con sus manitos. Intrigado le pregunté a mi padre por esa casa, más bien quería saber de la linda niña.