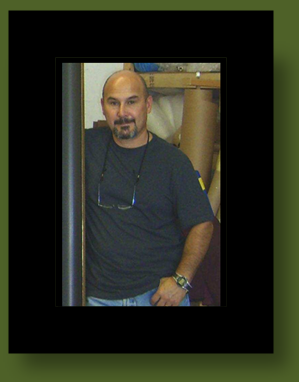

Estimado lector, si se propone leer este relato, asegúrese que no haya niños cerca. No permita bajo ningún concepto que un párvulo tome contacto con estas letras a menos que, como un matafuegos, usted mantenga un sicólogo detrás de la puerta o en la alacena de la cocina. Hágame caso, ahorre fortunas en terapia futura. Ante el menor indicio del más leve contacto entre un pequeño y este escrito, quémelo inmediatamente y porfíe que jamás existió. Niegue y niegue obcecadamente hasta el cansancio. ¡¡Santa Claus sí existe y estas cosas nunca pasan!! Al menos eso espero...
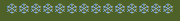
Nunca nadie, de este lado de los mortales, se imaginó cuán cerca del desastre total estuvo la Navidad de 1983. Imagínese a millones de niños sin sus juguetes en la mañana de 25 de Diciembre. Padres tomándose la cabeza con ambas manos tratando de explicar lo inexplicable a sus críos llorones. Tías solteronas al borde del colapso nervioso por el esfuerzo malgastado y abuelas desafiantes, con sus brazos en jarra sobre las caderas, casi, casi en pie de guerra. Esto sucedió en el atardecer del 23 de Diciembre.
En la majestuosa helada penumbra del Polo Norte, la planicie virginalmente blanca era de una pureza tal, que parecía irreal a la luz de las estrellas. El silencio era sepulcral y sólo el hecho de respirar ese aire puro y casi sólido en su frigidez, hacía que el pecho crujiera por el esfuerzo. La belleza del crepúsculo era indescriptible. El cielo parecía estar al alcance de la mano. A pesar de la oscuridad perenne en esa época del año, el manto de estrellas fulgurantes iluminaba todo con una luz clara y platinada, casi surreal.
A la distancia se percibía nítido el humo gris de varias volutas ascendiendo lentas y espiraladas hacia las alturas. Humo de leños ardiendo en hogares, entibiando ambientes.